Guillermo Herrero Maté, ex Director del IES Plaza de la Cruz, traza un semblante histórico de Pamplona a través de los recuerdos del escritor universal.
Los recuerdos personales y escritos de Pío Baroja nos permiten recapitular el contexto social y urbano de la ciudad en esas fechas. En efecto, la Pamplona a la que llega la familia Baroja, 1881, contaba con 28.774 habitantes. En ese mismo año se habían producido 749 nacimientos, de los que 212, un 28,30%, se declaraban como ilegítimos, cifra y porcentaje realmente elevados para esa época. Un dato que nos dice muchas cosas sobre la hipocresía del momento y sobre su realidad social.

Pamplona no dejaba de parecer una pequeña ciudad con el ambiente posbélico de la 3ª Guerra Carlista que impregnaba el comportamiento y el carácter de los mozalbetes pamploneses, calificados, por el adolescente Baroja, por sus actos y maneras como salvajes y brutos y de mayor barbarie y rudeza que los madrileños. Esta era una realidad común para las pequeñas ciudades de provincia de España, pero más evidente en Navarra y Pamplona, una tierra donde la última guerra civil del siglo XIX tuvo un impacto enorme en todos los campos de la actividad económica, social, política y cultural, por no hablar del bloqueo que sufrió la capital desde el mes de septiembre de 1874 hasta el 2 de febrero de 1875
La ciudad estaba dominada por murallas, que atenazaban su desarrollo y crecimiento y daban la imagen urbana de una fortificación, con puertas de entrada a la ciudad con centinelas militares por todos los sitios. Las horas del día se jalonaban siempre con los toques de trompeta de las guarniciones militares de la ciudad. Durante la noche los serenos cantaban las horas portando farol descubierto, “las cinco de la madrugada y sereno (si hacia buena noche) o las cinco de la madrugada y lloviendo (o con viento, o nevando, o helando, etc…)”
Pese a todo, la ciudad vibraba con espectáculos varios e, incluso, con alguno realmente brillante, como ocurrió en las fiestas de San Fermín del año 1882, en las que actuaron conjuntamente en el teatro de la ciudad, Pablo Sarasate y Julián Gayarre, navarros destacados en el campo artístico mundial.

Pero el hecho que más impresionó al futuro literato, y que nos habla de la realidad de la ciudad y de sus gentes, fue la ejecución pública, en 1885, de un reo condenado a muerte, Toribio Eguía, que provocó en toda la ciudadanía un impacto de largo recuerdo. El gentío se agolpaba en calles y ventanas para ver pasar al reo. Los periódicos locales de la época, “Eco de Navarra”, ”El Navarro”, y “Lau Buru”, relataron con todo género de detalles, con cierto morbo, todo lo sucedido desde el proceso de detención y enjuiciamiento, hasta la condena a muerte, la denegación del indulto, los detalles íntimos de la estancia en “capilla”, el traslado en carro por las calles, rodeado de cirios, abrazado a varios curas, con las campanas de la ciudad sonando a muerto, desde la calle Tecenderías, por la plaza de San Francisco, calle Nueva y portal de la Taconera, hasta el glacis exterior junto a la mencionada puerta, donde se levantó el cadalso, donde, igualmente, la muchedumbre se agolpaba, la ejecución a garrote vil por el verdugo de Burgos y su permanencia en exposición durante varias horas ante el público. Las limosnas que se recogieron para sufragar los gastos del entierro, del que se ocupaban la Hermandad de la Paz y Caridad y la de la Vera Cruz, llegaron a triplicar el importe necesario.
La vida pamplonesa y de su centro de segunda enseñanza continuaba y las preocupaciones tenían más que ver con el desarrollo del día a día que con los avatares políticos. Precisamente, en el acto de comienzo de curso, el secretario, Sainz de Robles, se hizo eco de la epidemia de cólera que azotaba a la provincia y a la inquietud provocada, también, en el Centro.
El cólera llegó a la ciudad en julio del año 1885 a pesar de las abundantes medidas preventivas adoptadas: lazaretos en la frontera con Francia desde 1884, hospitales y casas de socorro en cada barrio, suspensión de las fiestas de San Fermín de 1885 como medida de precaución, con la ciudad semisitiada con las puertas cerradas, sólo se permitía entrar por las de San Nicolás y Nueva, y fuertemente vigiladas que impedían la entrada de personas procedentes de zonas del país afectadas o, en el mejor de los casos, se las sometía a una cuarentena o aislamiento fortísimo, casi cautiverio.
La máxima morbilidad se produjo en el mes de agosto. Se celebraron rogativas y procesiones con la imagen de San Fermín y se pidieron penitencias y oraciones para aplacar al Altísimo, pues la epidemia se consideró un castigo divino provocado por los pecados de los hombres5. Por las noches se quemaba azufre por las calles y la cal se empleaba en enormes cantidades. A los sospechosos de la enfermedad se les hospitalizaba en la borda de Barañáin o, en algunos casos, se les trataba en su propia casa, eso sí, sometida toda la familia a una rigurosa cuarentena con fumigaciones permanentes. En septiembre decayó la incidencia de la enfermedad y en octubre se pudo dar por concluida la epidemia colérica, aunque continuaron manifestaciones aisladas durante bastantes meses. En toda Navarra fallecieron por esta causa 3.102 personas, un 27,78% de los 11.164 afectados y, en toda España, 93.893, un 35,2% de los 266.685 infectados.
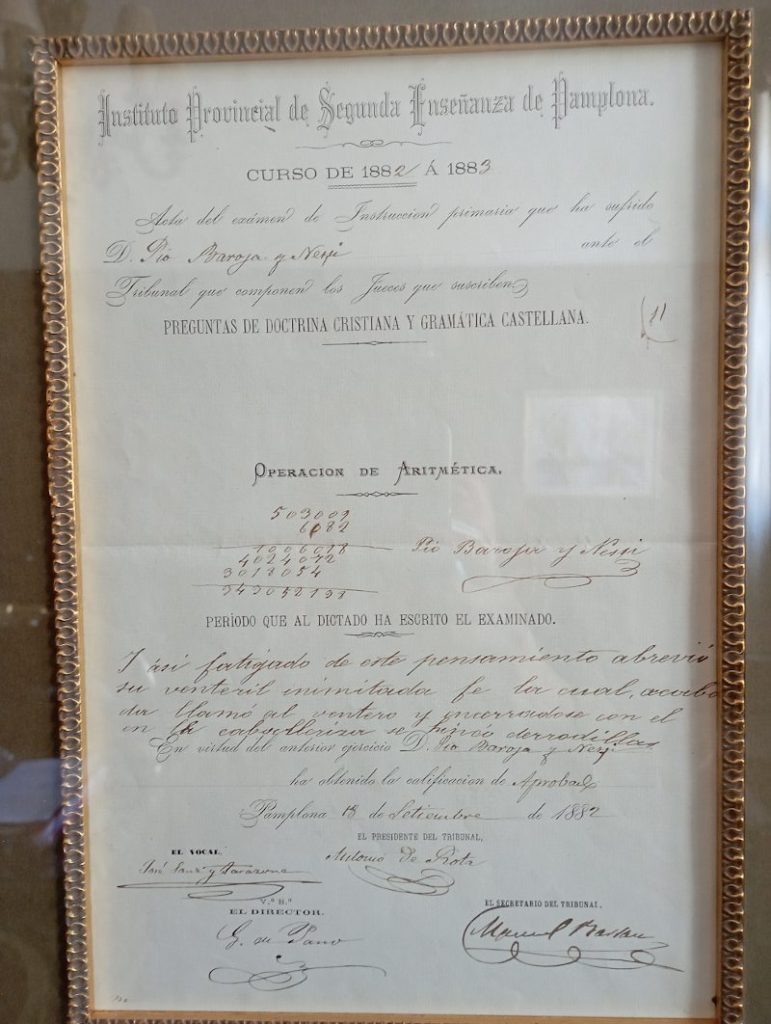
Pamplona no se vio gravemente atacada por la epidemia comparada con otras poblaciones de Navarra. Los trabajadores del fuerte de San Cristóbal fueron los más afectados en la zona y entre los que la mortalidad tuvo mayor incidencia. En el Instituto falleció por la epidemia un solo alumno. A pesar de la gravedad de la situación no se suspendieron ni un solo día las clases, cosa que si ocurrió con las escuelas de primera enseñanza de Pamplona. ¿Podríamos imaginar el impacto de algo similar en nuestros días?

Deja una respuesta